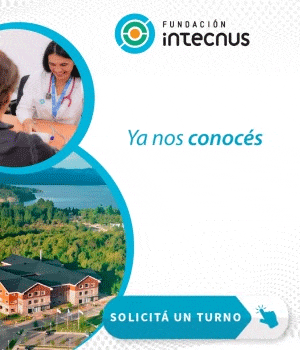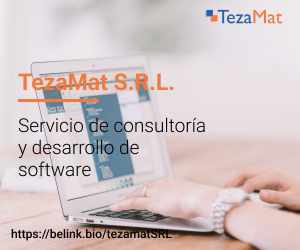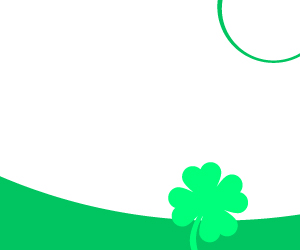Por Lorena Direnzo
En solo ocho meses, la organización Aves Argentinas plantó 100.000 árboles nativos en unas 246 hectáreas del Bosque Atlántico en Misiones, uno de los ecosistemas más valiosos y amenazados de nuestro país. El proyecto comenzó en marzo y concluyó a mediados de octubre.
«Es una de las únicas experiencias de plantaciones a gran escala en tan poco tiempo», celebró José Beamonte Reta, un mendocino radicado en Misiones que coordinó la estrategia de restauración y desarrollo sostenible en el Bosque Atlántico desde Aves Argentinas. La asociación tiene más de 100 años en Argentina y está vinculada a la conservación de aves y sus ambientes. Esta asociación firmó un convenio de restauración con el Ministerio de Ecología de Misiones y el Instituto Misionero de Bioversidad.
El Bosque Atlántico abarca parte de Argentina, Brasil y Paraguay. Es el hogar de especies emblemáticas como el yaguareté, coloridos tucanes o lapachos que se destacan entre los manchones verdes. Si bien es uno de los bosques con mayor biodiversidad del mundo, hoy se estima que solo queda el 7% de su superficie original.

“Arrancamos a trabajar en marzo cuando las temperaturas y las precipitaciones garantizaban la plantación. Desde Aves definimos los sitios prioritarios para restaurar”, comentó José, con la señal telefónica que se entrecortaba porque estaba “en medio de la selva”.
Se priorizaron los sitios claves para la biodiversidad, lugares que, por sus características ecosistémicas y sus especies de flora y fauna, se consideran fundamentales. En una segunda escala ingresaron los corredores de biodiversidad (funcionan como “conectores” para la fauna y la vegetación). También se abordaron las áreas naturales protegidas y las «zonas de amortiguamiento».
“El proyecto abarca a casi toda la provincia. En el norte, se tomó el límite de la cuenca del río Iguazú y las áreas protegidas municipales y corredores de biodiversidad, como el de Andresito que conecta el parque nacional Iguazú con el de Brasil. Es un sitio prioritario al conectar dos bloques de selvas”, indicó este técnico superior en Conservación de la Naturaleza.

Recalcó que, en los diversos sitios se han topado con diferentes escenarios: tierras altamente degradadas, donde la selva y el bosque casi han desaparecido. Por otro lado, se observan pequeños parches de selvas empobrecidas con un histórico uso de tala selectiva. Por eso, se elaboran planes de restauración puntuales para cada sitio.
“Por lo general, encontramos una selva en pie muy empobrecida en cuanto a la diversidad de especies. Nuestro trabajo se focalizó en trabajar con sitios altamente degradados donde ya casi no queda selva”, describió y aseguró que algunos de estos lugares, por ejemplo, han sido invadidos por especies exóticas.
José aclaró que la ecorregión subtropical de la selva paranaense no es igual en toda la provincia. La selva del norte es muy distinta a la del sur. “Por eso, se llevó adelante un trabajo de gabinete para contextualizar cada sitio y definir las comunidades vegetales para cada zona. Luego, se hizo un trabajo in situ, en cada lugar a restaurar para conocer sus características puntuales, los regímenes de disturbios, los grados de degradación, si el suelo está degradado o sano», describió. Finalmente, se armaron planes puntuales de restauración.

¿Con qué tipo de plantas se trabajó? Se han plantado más de 37 especies emblemáticas de la selva misionera, incluyendo árboles fundamentales como el lapacho, petiribí, yvyrá pytá, timbó y yacaratiá, además de especies amenazadas y vitales para la biodiversidad como el palo rosa y el palmito.
Los investigadores se centraron en un primer momento en las llamadas «plantas pioneras». En un proceso de restauración por degradación de un ecosistema, acotó, hay plantas que espontáneamente son las primeras en aparecer y están adaptadas a un alto grado de insolación como así también a la escasez del agua. A su vez, generan las condiciones para que otras especies se establezcan.
Por otro lado, trabajaron con “especies claves” endémicas, como el palo de rosa y la palmera del palmito en el norte. “En los parches y en las zonas altamente degradadas, estas especies son de importancia para la conservación, pero lo cierto es que también están amenazadas y sus poblaciones han retrocedido. De modo que precisan de un bosque medianamente consolidado”, dijo.

El foco también se puso en las especies nativas frutales, como la pitanga (conocida como la cereza brasileña), la cerella -o cereza de monte-, la jabuticaba, que históricamente han sido aprovechadas por las comunidades para hacer mermeladas o comerlas frescas. “Se trata de darle la posibilidad a la comunidad de Misiones de retomar usos históricos, que vuelvan prácticas culturales en torno al aprovechamiento de la biodiversidad”, dijo.
Se buscó incorporar especies que fueron explotadas y por lo tanto, ya no abundan. Sucede que Misiones ha experimentado históricamente el aprovechamiento indiscriminado de madera.
Los 100 mil árboles que se plantaron se obtuvieron de viveros de nativas de la provincia y específicamente del vivero de Aves Argentinas ubicado en una reserva de la Península Andresito. El objetivo se alcanzó con la totalidad de los ejemplares, pero además, se propusieron llevar adelante un monitoreo de los sitios para medir el índice de supervivencia de los árboles. “El proceso de restauración no es un de día para el otro. Precisa un seguimiento y tiempo para que las plantas crezcan. No hablamos de períodos de uno, dos, tres años, sino de períodos extensos”, señaló.

La plantación simbólica del árbol número 100.000 se realizó el último 17 de octubre en Misiones, en el marco de una jornada de restauración participativa que reunió a representantes de las instituciones firmantes, estudiantes, voluntarios y vecinos de la zona. Este último árbol simbolizó “no sólo un logro ambiental, sino también el esfuerzo colectivo de comunidades locales, técnicos, voluntarios y organizaciones que día a día sumaron su energía para devolverle vida al bosque”.
Detrás de este proyecto hubo una gran movilización de recursos y esfuerzo humano: 27 camiones repletos de plantines y el trabajo de un equipo de 30 personas que dedicaron más de 480 horas de trabajo a la planificación y plantación de cada árbol.
¿Cuál es la expectativa a futuro? Volver a ver las especies propias de la selva que habían desaparecido ante el retroceso por el desmonte. Pero además, advirtió José, la comunidad de aves volverá a habitar esos espacios ya que son las primeras en aparecer, cuando encuentran un árbol para apoyarse o para comer. “Y se sabe que las aves son dispersoras de semillas”, concluyó.